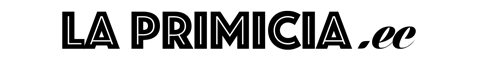Dios fundó el núcleo familiar sobre el que se ha desarrollado la humanidad, a partir de Adán, el hombre que tuvo la misión de cuidar a Eva, engendrada de su misma carne y a Su imagen y semejanza, para procrear hijos, como fruto de su amor de pareja. El dotó al hombre de fuerza física, de temple, y de valentía para que provea alimento, seguridad, un techo y cuide de sus vástagos hasta que sean capaces de hacerlo por su propio esfuerzo, Así se construyó el núcleo fundamental de la sociedad, que ha sobrevivido a través de los siglos, cumpliendo la voluntad divina.
El rol del padre se ha adaptado a los cambios que ha sufrido el mundo. Pero la esencia se mantiene. Su vida cambia radicalmente y para siempre, desde el primer llanto de su hijo, al nacer. Sus neuronas se activan a tal punto que descubre en él la fuerza de voluntad que le permitirá enfrentar los peligros que amenacen su hogar. El miedo se disipará ante la mirada de admiración de su prole. Las lágrimas se reprimirán y serán reemplazadas por una tierna sonrisa, cada vez que sus hijos vuelvan a él sus miradas de angustia. Su corpulencia se ablandará al momento de volverse cómplice del niño juguetón, para envolverle con caricias y sonrisas que nunca, aquél olvidará.
El padre está bendecido para desafiar cualquier peligro que amenace la felicidad de los suyos. Es capaz de dar hasta lo que no tiene, sacrificando sus propias necesidades, por un hijo. Sin pedir nada a cambio. Su silencio esconde las angustias que vive, para caminar en la vida, con la frente en alto, junto a él. Aunque no tenga bienes materiales, le ofrecerá todo lo que es capaz de dar, a su manera. Y pase lo que pase, jamás lo olvidará. Aunque él lo haga. ¡Bendito aquél que tuvo un padre a su lado! [O]
Por Alberto Salvador